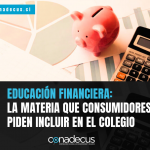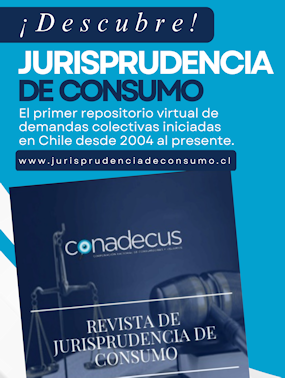Rafael Loyola (AGR): “El diseño del sistema eléctrico en Chile impide que las renovables beneficien al consumidor final”.
Con la meta de alcanzar un 80% de generación eléctrica a partir de fuentes renovables en el 2030, Chile continúa avanzando en el fortalecimiento de su matriz energética y en la construcción de una transición justa. Este proceso busca beneficiar tanto a los grandes generadores como a los pequeños medios de generación distribuida (PMGD), así como también a los consumidores finales, dentro de un entorno competitivo y equilibrado. La meta es clara: permitir que las energías limpias lideren esta transformación sin perjudicar a las empresas comprometidas con la sostenibilidad, atrayendo inversiones, reduciendo los costos de la electricidad y acelerando la descarbonización del sistema energético.
En entrevista exclusiva con Review Energy, Rafael Loyola Domínguez, director ejecutivo de la Asociación de Generación Renovable (AGR) de Chile, aborda los principales desafíos que enfrenta el sector para alcanzar estos objetivos. Desde la importancia de establecer marcos regulatorios justos hasta la necesidad de generar relaciones virtuosas con las comunidades locales, Loyola entrega una visión estratégica sobre cómo avanzar hacia una transición energética que sea ambientalmente responsable, socialmente aceptada y económicamente viable para todos los actores del sistema.
Review Energy (R.E.): ¿Qué está fallando para que la energía más barata no llegue a la cuenta del consumidor?
Rafael Loyola Domínguez (R.L.D.): El principal problema es que el diseño actual del sistema eléctrico no permite que el bajo costo de la energía renovable se refleje en la cuenta de los hogares. Las tarifas están indexadas a contratos antiguos, con costos que muchas veces responden a tecnologías fósiles caras, como el diésel. Además, las renovables deben hacerse cargo del subsidio a los PMGD y de otras distorsiones estructurales que también influyen en el precio final de la energía.
R.E.: ¿Qué retos impiden que los generadores renovables compitan en igualdad de condiciones?
R.L.D.: Los principales obstáculos son normativos. Hoy, en Chile, las renovables más eficientes enfrentan desventajas en dos frentes: por un lado, frente a otras renovables de menor escala (PMGD), que cuentan con un estatuto regulatorio que les permite capturar un subsidio que su competencia y los clientes pagan en forma de costo sistémico; y por otro, con el funcionamiento, fuera de parámetros competitivos, de unidades térmicas en el sistema, a través del forzamiento de su despacho fuera del mérito económico, en forma de “mínimos técnicos” u otras figuras. Estas prácticas deprimen artificialmente el costo marginal, afectando a las renovables y beneficiando precisamente a las unidades térmicas.

R.E.: ¿Qué impacto tiene el vertimiento por congestión y qué soluciones se necesitan?
R.L.D.: El vertimiento de energía renovable —es decir, energía limpia disponible que no puede ser integrada a la red por falta de capacidad de transmisión— genera pérdidas económicas directas para los generadores de energías limpias y también para el país. Se está dejando de producir energía barata y renovable, mientras se sigue despachando generación fósil contaminante (gas, carbón y diésel) y generación de centrales PMGD, que es mucho más cara para los consumidores finales. Urge establecer señales regulatorias que incentiven la inversión en sistemas de almacenamiento de energía y criterios de operación de red más flexibles, que permitan aprovechar mejor los recursos renovables baratos que nuestro país tiene en abundancia. Asimismo, la aplicación de vertimientos o recortes cuando se presentan congestiones debe realizarse de forma pareja para todos los agentes del mercado, sin discriminaciones arbitrarias dentro de la industria renovable.
R.E.: ¿Cómo afecta el mercado marginalista al precio final, en un contexto con más renovables?
R.L.D.: En el mercado mayorista, que se transa a costo marginal, solo participan los generadores en función de los excedentes o déficits de su producción propia. El precio final que pagan los clientes corresponde a un valor de largo plazo, definido por contratos bilaterales entre generadores/comercializadores y clientes (mercado de contratos). Sin embargo, existe un vínculo estrecho entre ambos mercados, en el que se generan incentivos para alterar el mercado mayorista y, luego, traspasar el costo de dicha alteración a los clientes finales.
Para que el mercado mayorista cumpla su función, este debe ser administrado con la máxima transparencia, lo que muchas veces no está ocurriendo. Existen diversos casos en que las declaraciones de centrales térmicas sobre su operación en “mínimo técnico” han resultado cuestionables. Lo mismo ocurre con las declaraciones de “gas inflexible”, o las de máquinas en ciclaje reducido y despacho forzoso, entre otras reportadas al sistema, que han tenido como efecto deprimir artificialmente el precio marginal de la energía. Esto afecta gravemente a las renovables y, al mismo tiempo, incrementa los sobrecostos que pagan los clientes industriales y, próximamente, también los clientes regulados.
Este tipo de alteración en el mercado mayorista podría verse exacerbado si se implementa precipitadamente el denominado “mercado de ofertas”, que se ha venido promoviendo en Chile. En ese escenario, el ejercicio del poder de mercado se vuelve un tema central que debe ser monitoreado cuidadosamente por la institucionalidad.
En un momento clave para el futuro energético de Chile, avanzar hacia una regulación más justa, transparente y eficiente será determinante para consolidar un sistema que valore a las energías limpias, beneficie a los consumidores y promueva el desarrollo sostenible. La oportunidad está sobre la mesa: transformar los desafíos actuales en impulso para una transición energética verdaderamente equitativa y resiliente.